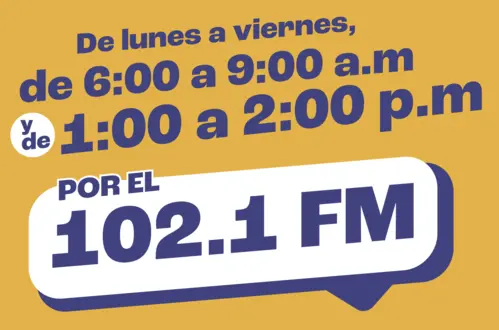Por: Martha Berra
La jornada del 15 de noviembre de 2025 dejó una imagen ambivalente, la de decenas de miles de personas que salieron a la calle en varias ciudades del país reclamando seguridad y combate a la corrupción, y escenas violentas frente al Palacio Nacional que terminaron con un saldo de heridos y detenidos que hoy son, por desgracia, el dato que muchos recordarán.
Según reportes de prensa y cifras oficiales, entre las movilizaciones se registraron alrededor de 120 personas lesionadas (la mayoría, agentes policiacos) y entre 20 y 40 detenidos, aunque el número real nadie lo conoce.
Desde una perspectiva social, hay varios hilos que explican por qué esta convocatoria caló, o al menos logró visibilidad en la opinión pública.
En primer lugar, el detonante fue concreto y simbólico, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que funcionó como combustible emotivo contra la impunidad y la inseguridad. Ese suceso, sumado a años de desconfianza en las instituciones, creó las condiciones para que un discurso joven encontrara rápida adhesión.
Pero hablar de “Generación Z” como algo homogéneo sería un error porque a ella se sumaron jóvenes de distintas clases y generaciones, activistas veteranos, ciudadanos indignados y, también, sectores políticos o grupos que buscan capitalizar la visibilidad y que nos guste o no, es obvio que se politizó.
Aunque también hay que reconocer que el movimiento mostró lo que ya sabíamos sobre las nuevas formas de movilización; organización rápida a través de redes y una tensión permanente entre protesta pacífica y bloqueos o actos de violencia realizados por minorías que terminan por monopolizar la narrativa mediática.
Varios gobiernos, por su parte, han tratado de desacreditar la movilización sugiriendo manipulación o infiltración por “bots” o grupos opositores, la hipótesis puede contener algo de verdad en algunos frentes, pero no explica la rabia real que empujó a miles a salir.
¿Significa esto un cambio político real?
He aquí la verdadera pregunta. Las movilizaciones masivas tienen al menos dos funciones: expresar un estado de ánimo colectivo y presionar para cambios concretos.
En la primera, la marcha de la llamada Generación Z sí es indicativa porque delimitó una frontera simbólica entre una ciudadanía harta y un gobierno percibido como incapaz de garantizar seguridad y justicia. En la segunda, su eficacia dependerá de la capacidad de esas protestas para traducirse en exigencias institucionales persistentes y no quedarse en un estallido momentáneo.
Y lamentablemente hasta ahora no hay señales de que la movilización haya conseguido pactos o compromisos que garanticen transformaciones profundas.
Sin embargo, sería injusto minimizar el aporte potencial de estas nuevas formas de lucha. La Generación Z ha demostrado que puede articular visibilidad masiva y que sabe usar medios (tradicionales y digitales) para imponer temas en la agenda pública.
La marcha de la Generación Z es un síntoma poderoso y verdadero de frustración democrática en México, no una mera moda. Pero el pronóstico sobre si producirá cambios depende de elegir la política del ruido (que consume titulares y se disuelve) o la política de la persistencia (organización, estrategia y exigencia institucional).
Los jóvenes y no tan jóvenes salieron a la calle y ahora sería bueno tomar esto como herramientas duradera de un cambio real y que no permita que los heridos y detenidos sean simplemente la cifra que cierre la nota o la columna.